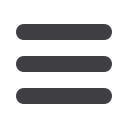
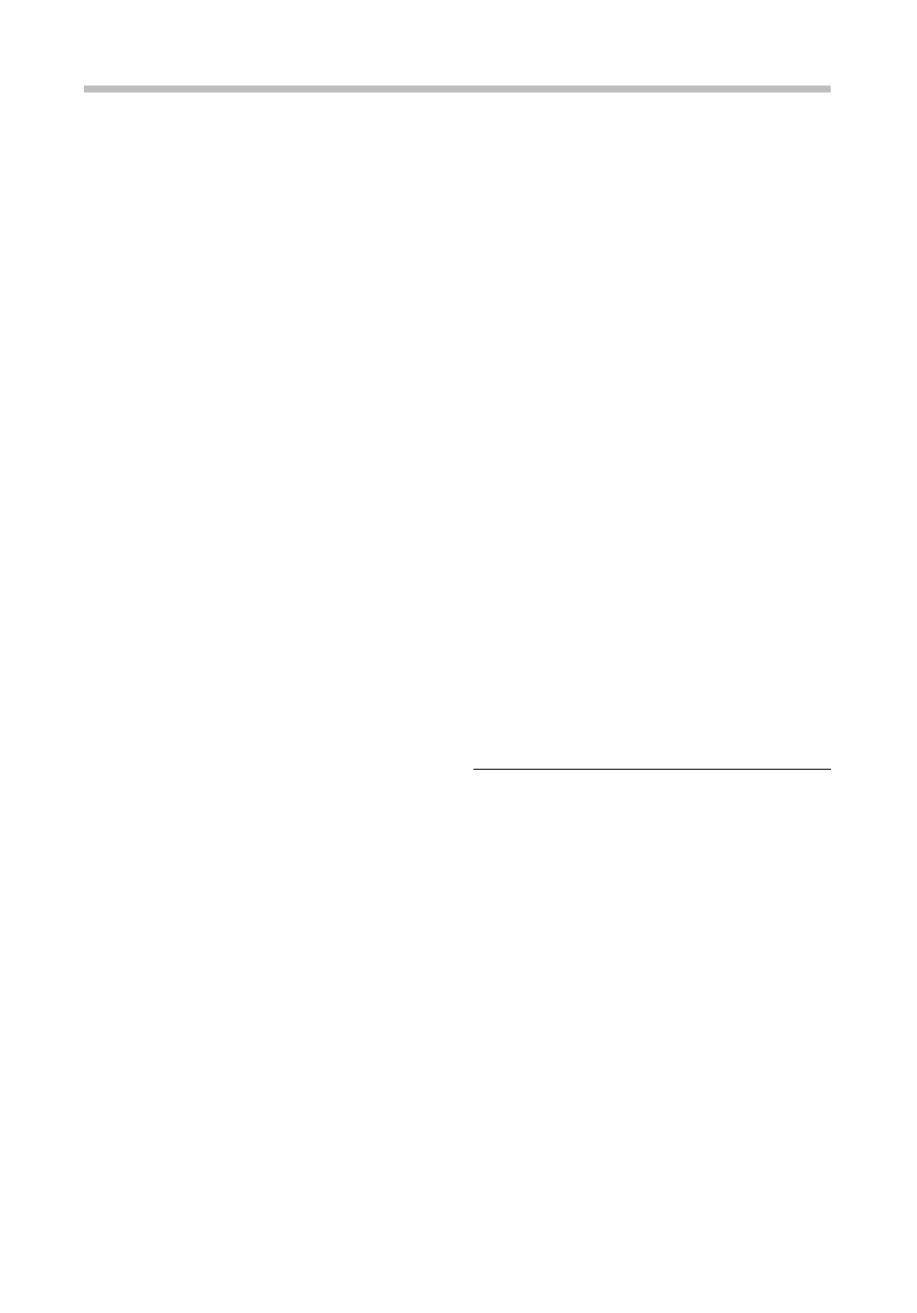
36
7. Pueden reproducir y construir distintos escena-
rios de alta complejidad, como los percibidos
en la vida real.
8. Finalmente y muy importante de destacar, es
que evita molestias y malestar a personas en-
fermas reales, a quienes no se provocará inco-
modidades ni eventuales daños, en el proceso
docente.
Con todo, el propósito de esta reflexión es lo-
grar una aproximación a si es ética la utilización
de este tipo de medicina de modelos, en la forma-
ción de un estudiante de medicina en pregrado.
Esto ha sido abordado en la literatura por varios
autores y existe acuerdo en que la enseñanza ba-
sada en simulación es consistente con las teorías
éticas (tópico revisado recientemente por Gul
Pinar y Sibel Peksoy)
2
, y la relación entre este
quehacer y los paradigmas de
beneficencia-no
maleficencia y autonomía,
de la bioética princi-
pialista, incluyendo a la
justicia distributiva
. En
todos estos ámbitos la mirada es positiva. Sin
embargo, es necesario destacar que, más allá de
sus beneficios, parece importante revisar posibles
inconvenientes y limitaciones que advertimos en
esta herramienta docente.
Un primer riesgo es el derivado de los meca-
nicismos. Antes de ejecutar un determinado pro-
cedimiento y aplicar una bien estudiada cadena
de acciones, es necesario comprender que se está
actuando frente a la expresión dinámica de una
serie de procesos fisiopatológicos. Por lo tanto,
es condición esencial evitar reduccionismos
técnicos y resolver y entender que la aplicación
de las maniobras no es simplemente un recurso
nemotécnico para el estudiante. Tal repetición de
maniobras, sin su revisión y juicio crítico, termi-
na por desconocer el trasfondo biológico que se
está viviendo.
Un segundo riesgo es pensar que los pacientes
son todos similares entre sí y sus problemas pue-
den ser resueltos por una especie de axioma ge-
neral único. Dicha idea debe ser apartada ya que
en cada paciente existe una persona única y, tal
como es sabido, frente a una misma enfermedad
existen diversas formas de reacción. De modo
contrario se consideraría que todas las enferme-
dades son lo mismo en cada persona, como una
especie de modelo universal, lo cual es falso, ya
que según un adagio clínico clásico “más bien
existen enfermos que enfermedades”.
En tercer lugar, no podemos olvidar que la
práctica de modelos de simulación es parte del
proceso de la docencia médica. Educar implica
enseñar y para ello se hace necesaria una condi-
ción esencial, cual es desear adquirir el conoci-
miento para ponerlo en práctica de ahí en más. En
este sentido, un párrafo de Besio y Serani
3
expli-
ca mejor lo que decimos:
“Lo esencialmente hu-
mano de esa educación (profesional de la salud)
tiene que ver con la adquisición de habilitaciones
o virtudes que tienen su asiento principal en la
inteligencia y en la voluntad. Y antes en la volun-
tad que en la inteligencia. En efecto, toda cohorte
de condiciones innatas, destrezas adquiridas y
conocimientos ‘acumulados’ serían inoperantes
si las personas que las adquirieron no las ponen
al servicio del bien de los enfermos”
Con ello
queremos decir que lo que debe obtenerse de la
educación con modelos de simulación, no es una
mera suma de operaciones practicadas de modo
automático, basadas en el cumplimiento estricto
de protocolos y flujos de decisión o algoritmos
memorizados. En una forma de educar de tal
naturaleza advertimos el riesgo de un alejamiento
de la relación médico-paciente, que debe rebosar
de humanidad y reflexión, precisamente por la
asimetría que se da en su estructura.
La utilización de modelos debe entenderse a la
manera de una herramienta que facilite la ense-
ñanza, pero en ningún caso puede sustituirla. El
hecho más decisivo es que la técnica estructurada
está pre-diseñada, con muchas soluciones y opera
a la manera de entrenamiento, en una serie de
repeticiones hasta lograr que la técnica se haga
literalmente, “de memoria”.
Conclusión
Pensamos que no hay un conflicto ético con
la docencia por simulación en medicina, muy
por el contrario. En la sociedad actual, se hace
cada vez más necesario la práctica de técnicas
y procedimientos, antes de ponerlos en práctica
con pacientes reales. Existen razones para pensar
e insistir en que hay motivos y fundamentos para
sostener dos concepciones copulativas, esto es,
que la simulación clínica es un bien en la medida
que cumpla su compromiso intrínseco en cuanto
fase preparatoria insustituible a la -igualmente
insustituible- práctica clínica en pacientes reales
en escenarios reales, y que ésta no será apropiada
si lo anterior está ausente.
Una extrañeza moral sería pensar que la técni-
ca es la forma global de enseñar medicina, dejan-
do de lado el contacto con el enfermo de “carne y
hueso”, la mujer parturienta o el paciente que se
encuentra en etapa terminal, ejemplos que ponen
a prueba las mejores virtudes humanitarias del
médico y hacen surgir la verdadera sabiduría en
el arte de acoger y curar.
A. Rojas O. et al.
Rev Chil Enferm Respir 2016; 32: 34-37


















