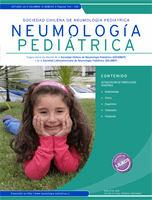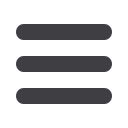

C o n t e n i d o d i s p o n i b l e e n h t t p : / / www. n e umo l o g i a - p e d i a t r i c a . cl
190
Neumol Pediatr 2015; 10 (4): 189 - 193
BCG 1948 – 2014: ¿La misma cepa?
los cuales realizó procesos propios de subcultivos en diferentes
condiciones, siendo las cepas originales eliminadas. De esta
manera se generaron varias cepas con cambios fenotípicos
entre ellas y pérdida de factores de virulencia, los cuales no
están bien precisados (3). Por este motivo se dice que BCG no
es una vacuna única, sino que corresponde a una familia de
vacunas, siendo hoy en día el grupo de vacunas más antiguas
disponibles que aún se están utilizando, conformando parte de
los programas nacionales de inmunización (PNI) de casi todos
los países en el mundo, en distintas etapas de su desarrollo
económico e histórico, excepto en Estados Unidos y Holanda,
estimándose que más de 4 mil millones de personas las han
recibido (1,3).
En 1921 se vacunó al primer humano con BCG y en
1928 la Liga de las Naciones la adoptó como vacuna. Entre
1929 y 1930 ocurrió el desastre de Lübeck, donde fallecieron
72 niños posterior a la contaminación con un bacilo virulento
de la preparación oral de BCG que se utilizaba en ese entonces.
En 1947 se introduce la técnica inyectable que se ocupa en la
actualidad y en 1948, el primer congreso internacional sobre
BCG determinó que era efectiva y segura contra TB, a pesar de
la falta de estudios apropiados para sostener esta afirmación,
extendiéndose su vacunación a nivel mundial, lo cual fue seguido
por campañas apoyadas por OMS y UNICEF, con lo que miles de
millones de personas lograron ser vacunadas. En 1956 la OMS
solicitó liofilizar los lotes disponibles para preservar las cepas
respecto de las originales, con el objetivo de estandarizar su
producción y características vacunales (1,3).
En Chile el uso de esta vacuna se remonta a 1927, en
las primeras vacunaciones orales en recién nacidos, legalizada
con el Decreto 1841 que incorporó la vacuna al “Programa de
Lucha contra la Tuberculosis”. Fue suspendida en 1930 por
la tragedia de Lübeck, reincorporándose en 1947 con técnica
intradérmica, programándose metas de coberturas del 95% (5).
De esta manera el 2011 habríamos tenido 26.560 defunciones
por TB, en caso de no haber incorporado la vacuna, en lugar
de las 236 muertes reales observadas ese año (5). Claramente
estos resultados son multifactoriales y fruto de un programa de
salud pública consistente y bien organizado que ha permitido
a Chile transitar hacia la eliminación de esta enfermedad,
reduciendo su incidencia desde 41,3 por 100.000 habitantes en
1990 a 13,6 en el año 2013 (6). La cobertura de BCG durante
el 2012 en siete de las 15 regiones estaba bajo el 95% (6),
ascendiendo hasta 97,6% el 2014, usando como denominador
los recién nacidos vivos, lo que representa una mejora respecto
del 2013 (93%).
Su presentación es en frascos multidosis (10 ó 20
dosis), duran 4 horas una vez abierto el envase, no poseen
timerosal ni otros preservantes, y sus precios por dosis oscilan
entre $84 y $282 (5).
INMUNOGENICIDAD Y CORRELATOS DE PROTECCIÓN
Estudios de laboratorio han demostrado que existen
algunas cepas denominadas fuertes (Pasteur 1173 P2, Danesa
1331) y otras débiles (Glaxo 1077 y Tokio 172). Los patrones
de fragmentos de restricción mayores originados a través
de la digestión del DNA de las vacunas BCG son distintos y
pueden ayudar para identificarlas. Las cepas fuertes poseen
mayor inmunogenicidad, hipersensibilidad cutánea, lesiones
granulomatosas y probablemente mayor protección contra
TB (3). Entre los cambios genotípicos más relevantes está la
pérdida de la región RD1, la cual codifica para 9 proteínas de M
tuberculosis que no se encuentran en BCG. Esta deleción llevó
a la pérdida de los antígenos ESAT y CFP10, manteniendo otros
como el Ag85, MPB70, y el micósido B, este último se modifica
según métodos de producción de la vacuna (1,3,7–9).
Los eventos inmunológicos que ocurren en el
hospedero posterior a la vacunación con BCG o en respuesta a
la infección por M tuberculosis no son conocidos en profundidad,
pero en modelos animales se ha visto que los linfocitos T
CD4+ jugarían un papel protagónico, generando células T de
memoria central, pero existiría una incapacidad de la vacuna de
inducirlas por un largo periodo de tiempo, por lo que se perdería
la protección dentro de 15 - 20 años posterior a la vacunación
(3,10). De esta manera no se dispone de correlato de protección
confiable, desconociéndose el nivel de protección que otorga la
vacuna y la enfermedad en cada individuo. Estudios en humanos
sugieren que el IFN-
ƴ
no necesariamente se correlaciona con
protección, planteándose medir complejos cuantitativos, a través
de una combinación de citoquinas (7,10,11). Todavía existen
antígenos lipídicos y proteínas del M. tuberculosis cuya función
es desconocida, presentes en distintas fases de crecimiento, que
podrían gatillar la respuesta inmune innata, a través de los
toll-
like receptors
2 y 6, pudiendo ser las claves para comprender la
incapacidad para eliminar el bacilo que se observa en algunos
pacientes.
La inmunidad necesaria para responder a una infección
por M. tuberculosis dependerá de la fase de ella y el equilibrio
que exista entre sus componentes. Inicialmente la inmunidad
innata ingiere y mata a la bacteria a través de los macrófagos,
con un importante rol de los neutrófilos, lo que serviría para
entrenar al sistema inmune innato a través de inducción de
citoquinas proinflamatorias, lo que incluso tendría implicancias
en disminuir la mortalidad por sepsis de cualquier causa en
prematuros vacunados con BCG (12). Posteriormente linfocitos
T CD4+, a través de citoquinas como interleukina 2 e interferón
gamma (IFN-
ƴ
), activan a fagocitos para que eliminen bacilos.
Los linfocitos CD8+ estimulan la necrosis y destrucción celular
de los fagocitos que intentan eliminar al bacilo, sin conocerse de
manera completa cuáles son los procesos por los que atraviesa
el macrófago para evitar los escapes de la enfermedad (3). Esta
respuesta de linfocitos CD8+ es lo que determina la respuesta
de hipersensibilidad tardía (10), lo que todavía se utiliza como
evidencia de infección o un signo de adecuada respuesta a la
vacuna BCG, a través de la prueba de tuberculina, sin embargo
sus magnitudes de reacción no se correlacionan necesariamente
con nivel de protección. La aplicación de proteinómica junto
al desarrollo del conocimiento del genoma han acelerado la
identificación de proteinas bacterianas y su uso como correlatos
de protección y sus aplicaciones diagnósticas, por lo que se
espera que en los próximos años este escenario cambie y se
disponga de herramientas más concretas para entender la
protección conferida tanto por la enfermedad como por las
vacunas BCG (7).