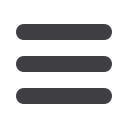

11
nuestros pacientes de 8,7 días podemos presupo-
ner que estos síntomas iniciales consecuencia de
dejar de fumar, los padecería el sujeto en nuestro
servicio, por lo que habría que detectarlo para
poder apoyar al paciente y ofrecerle tratamien-
to, pues se sabe que es un factor predictor en el
fracaso del abandono del tabaco
22
. Si estos sínto-
mas son reconocidos por el fumador y aliviados
mientras está rodeado de personal sanitario estará
preparado para afrontarlos una vez que esté ex-
puesto a su entorno.
Los ingresados tenían un grado de tabaquismo
grave (media de 43 paquetes/año) por lo que se
trata de sujetos de riesgo y de alta complejidad
para dejar de fumar, a pesar de eso en los informes
de alta de 172 sujetos no queda registrado que el
profesional médico especialista en neumología
realizara ninguna intervención, de ahí la necesi-
dad del entrenamiento del profesional médico,
que está aún lejos de lo deseable en materia de
formación en el manejo de tabaquismo. No se
puede discutir la necesidad de preguntar al pacien-
te que si es fumador
23,24
ya que una intervención
conductual o farmacológica aumenta la cesación
tabáquica
25
. Como profesionales sanitarios, al ser
un problema de salud pública y una enfermedad
crónica, debe ser siempre abordado ofreciendo un
tratamiento, al igual que tratamos otras patologías,
el tabaco es una más y no es concebible que no
se les ayude a los fumadores para dejar de serlo.
Diferentes guías
26,27
dan las directrices al perso-
nal sanitario de cómo atender a las poblaciones
especiales como jóvenes y embarazadas a la vez
que muestran cómo usar las diferentes terapias
farmacológicas y dan respuesta a los problemas
más frecuentes que hay que abordar en nuestros
pacientes.
Nos pusimos en contacto con nuestros pacien-
tes transcurrido al menos un año desde el alta,
para preguntarle si habían dejado de fumar supo-
niendo que la intervención en sí ha sido el propio
ingreso hospitalario. La tasa de abstinencia al
mes es del 52% siendo esta cifra superior al com-
pararla con otros estudios, como el del Dr. Roig
Cutillas
20
que obtiene una cesación tabáquica del
35,6%. Al año alcanzamos una tasa del 30,6%.
Sin embargo, un estudio sobre enfermos cardio-
vasculares con una intervención mínima alcanzan
hasta una abstinencia del 62,2% a los 12 meses
28
.
En otros estudios en pacientes cardiovasculares
en los que realizan intervenciones, obtienen a los
seis meses abstinencias del 67% y del 49% con
diferencias significativas comparándolos con
los grupos que sólo reciben un cuidado mínimo
donde las cifras caen hasta el 43% en el trabajo
de Dornelas
29
. Por lo que si en nuestra población
realizáramos alguna intervención esperaríamos
encontrar cifras superiores. Entre los sujetos
que han dejado de fumar solo una quinta parte
recibió consejo médico por lo que confirma que
el propio ingreso en sí supuso un impacto para
abandonar el tabaco. Se confirmó la fiabilidad de
las respuestas de los pacientes que afirmaban ha-
ber dejado de fumar al obtener una media de 4,2
ppm en la COoximetría. Si bien se sabe que las
respuestas son fiables
30
, la propia COoximetría
pudo servir de factor motivador para permanecer
sin fumar. Otro dato a tener en cuenta es que la
mitad de los que continúan fumando estuvieron
una media de 49 días sin fumar, por lo que si en
este tiempo hubieran recibido una intervención
nuestras cifras de abstinencia serían mayores ya
que el contacto posterior aumenta las cifras.
Conclusión
El propio ingreso hospitalario ofrece en sí
un marco ideal para abandonar el tabaco. La
presencia del personal sanitario para motivar y
aliviar los síntomas derivados de la abstinencia
junto al contexto de un espacio libre de humo es
una oportunidad que el profesional médico debe
reconocer. Es necesario formar a los especialistas
para diagnosticar y tratar al paciente en dicho
proceso, de tal forma que sobre todo sujeto fuma-
dor hospitalizado se realice alguna intervención.
Todos los centros deben tener consultas mono-
gráficas donde se pueda realizar un seguimiento
que permita aumentar las cifras de abstinencia.
Bibliografía
1.- BANEGAS J R, DIEZ-GAÑÁN L, BAÑUELOS-MAR-
CO B, GONZÁLEZ-ENRÍQUEZ J, VILLAR- ÁLVA-
REZ F, MARTÍN-MORENO J M, et al. Mortalidad
atribuible al consumo de tabaco en España en 2006.
Medicina Clínica (Barc) 2011; 136: 97-102.
2.- SASCO A J, SECRETAN M B, STRAIF K. Tobacco
smoking and cancer: a brief review of recent epidemio-
logical evidence. Lung Cancer 2004; 45 Suppl 2: 3-9.
3.- TEO K K, OUNPUU S, HAWKEN S, PANDEY M R,
VALENTIN V, HUNT D, et al. Tobacco use and risk
of myocardial infarction in 52 countries in the Interheart
study: a case-control study. Lancet 2006; 368: 647-58.
4.- RIESCO MIRANDA J A. Arch Bronconeumol. Efectos
“no respiratorios” del tabaco. 2007; 43: 477-8. DOI:
10.1157/13109466.
5.- RIGOTTI N A, CLAIR C, MUNAFO M R, STEAD
L F. Cochrane Database Syst Rev. 2012 May 16; 5:
CD001837. doi: 10.1002/14651858.CD001837.pub3.
Interventions for smoking cessation in hospitalized
Abandono del hábito tabáquico tras un primer ingreso en el Servicio de Neumología
Rev Chil Enferm Respir 2016; 32: 7-12


















