Mi vida en el San Borja Arriarán
El doctor Francisco Barrera Quezada ejerció durante 23 años como jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico San Borja Arriarán. Fue testigo de la fusión que vivió el establecimiento, hecho que le permitió conocer parte de la historia, logros y algunas tragedias de unos de los establecimientos de salud más reconocidos del país y Latinoamérica.
Son las 11 de la mañana y el San Borja Arriarán está tan lleno como de costumbre. La cita es con el doctor Francisco Barrera Quezada, pediatra con más de 50 años de oficio y quien, por 23 años ejerció como jefe del Servicio de Pediatría dentro del Hospital.
Durante su vasta trayectoria, el renombrado neonatólogo fue impulsor de medidas que transformaron, de manera considerable, la atención y servicio en el recinto hospitalario. Dentro de su recorrido ha destacado como general de zona en Calbuco y en su rol como director de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
"Cuando uno ya ha hecho tantas cosas comienza a pensar qué más se puede hacer, con qué cosa nueva contribuir y me di cuenta que era bastante bueno para escribir. Por lo que decidí contar las historias que habían ocurrido en el Hospital Arriarán".
Precisamente, Memorias y Vivencias del Hospital Manuel Arriarán Barrios, fue el último trabajo realizado por el doctor Barrera, el cual recorre los logros obtenidos por cada Unidad de Servicio y otras historias que nacieron de la fusión con el Hospital San Francisco de Borja.
"Logré contactarme con médicos que ya se habían retirado hace mucho tiempo, como por ejemplo los doctores Santiago Rubio Arce, ex jefe del Servicio de Pediatría; Alfredo Raimann Neumann, ex jefe del Servicio de Ortopedia; Fernando Novoa Sotta, ex jefe del Servicio de Neuropsiquiatría Infantil; Patricio Barraza Ruiz, ex jefe del Servicio de Cirugía Infantil; y así otros más. Cada uno de ellos, tuvo algo para compartir. Fue algo muy bonito".
El doctor Barrera nos invitó a viajar por su libro, que si bien aún no está a la venta en tiendas o Internet, algunos extractos han sido publicados en la página de la Sociedad Chilena de Pediatría, pero en su totalidad, todavía no está disponible.
Los inicios del Hospital Manuel Arriarán
El señor Manuel Arriarán Barrios, administrador del Hospital Roberto del Río, al morir, en su testamento heredó 400 mil pesos para la construcción de un establecimiento de salud para niños, con la condición de que éste se ubicara en el área sur de la capital. Bajo esta solicitud, la Junta de Beneficencia, institución encargada de la dirección, administración y construcción de los hospitales, casas de socorro, manicomios, asilos y orfelinatos del país, adquirió en la calle Santa Rosa la quinta de veraneo de la familia Matte. Allí se construyó el nuevo centro infantil, el que en honor a su benefactor se llamó Hospital de Niños Manuel Arriarán.
Durante el primer año de actividad se practicaron 6.224 consultas, correspondientes a 1.655 niños atendidos.
En 1919 se inició el proceso de internación de pacientes y tres años más tarde, finalizó la construcción del edificio para pacientes portadores de enfermedades infecciosas: Pabellón Valentín Errázuriz, edificio que innovó en conceptos de asepsia y aislación de enfermos a principios del siglo XX.
El edificio de tres pisos, con estructura de albañilería, hormigón armado, arquitectura innovadora y organización espacial fue pionera para solucionar los requerimientos de salubridad y necesidad de aislamiento clínico. Fue declarado Monumento Nacional en 2010, porque forma parte de las edificaciones construidas por el arquitecto chileno Emilio Jécquier, quien también se encargó del diseño del Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago, el Ministerio de Industria y Obras Públicas, el Palacio de los Tribunales de Justicia, la Estación Mapocho, el Instituto de Humanidades –actual Centro de Extensión de la Universidad Católica de Chile- y el Edificio de la Bolsa de Comercio.
Dentro de los grandes hitos del establecimiento, destaca la creación del primer lactario de leche humana, el cual puso término, definitivamente, al sistema de las nodrizas en el país. Además, se inauguró el primer Servicio de Urgencia Infantil de Chile y Sudamérica. Sólo en 1942, se atendieron allí 10.500 pacientes.
Casi una década más tarde, el anestesiólogo Mario Torres Kay introdujo el uso de máquinas de anestesia y el empleo de intubación endotraqueal.
La fusión de dos importantes establecimientos
Con fecha del 20 de mayo de 1758, el Rey Carlos lll de España envió una Real Cédula, exigiendo la creación de un recinto para mujeres en Santiago de Chile. La iniciativa fue generada en respuesta a una solicitud del presidente de la Real Audiencia, con el propósito de subsanar la proximidad entre enfermos de ambos sexos que existía en el Hospital San Juan de Dios.
La orden, entonces, consistió en trasladar a las damas a la casa del Marqués de Montepío o al Noviciado de los Jesuitas, bajo el nombre de Hospital de San Francisco de Borja.
El establecimiento contaba, en ese entonces, con 20 camas en sus tres salas y las enfermas eran atendidas por un solo médico. Al poco andar, la dotación aumentó a 110 y se contrataron nuevos profesionales.
Con la llegada del siglo XX, el centro se transformó en un referente nacional en el ámbito de la cirugía. Contaba con 600 camas, seis salas de cirugía, cinco pabellones quirúrgicos, capilla gótica, jardines y corredores.
Finalmente, y luego de haber funcionado por más de un siglo en el mismo lugar, cambió su sede al barrio de Avenida Matta junto al Hospital de Niños Arriarán, adoptando el nombre de Paula Jaraquemada. En 1990, fue renombrado como Hospital Clínico San Borja Arriarán (HCSBA).
Una historia triste para la salud nacional
Tal como fue mencionado, el doctor Barrera escribió algunos pasajes del hospital, como sus inicios y la formación de las unidades. Pero, no todos fueron hechos felices, uno cala, hasta el día de hoy, bastante profundo en los corazones de los funcionarios del San Borja Arriarán. Y del pediatra también.
El pasado 6 de mayo se cumplieron 51 años del peor accidente que se haya registrado alguna vez dentro de un pabellón en Chile. En medio de dos cirugías que se realizaban paralelamente, explotó un balón de ciclopropano -anestésico que se utilizaba hasta la fecha del siniestro- lo que provocó la muerte de los doctores Mario Torres Kay, Ana MaríaJuricic, Jaime Palomino, Enrique Zabalaga, junto a dos pacientes pediátricos y un equipo de auxiliares que resultó gravemente heridos.
A partir de este hecho, se implementaron estrictos protocolos de seguridad en los pabellones del país, tomando como primera medida, eliminar totalmente el uso de ciclopropano, también conocido como “gas de la muerte”.
"Fue un duro aprendizaje, con alto costo en vidas humanas" que, en su libro, el pediatra describe el hecho en tiempo real: “En medio del silencio expectante, el doctor Olimpo Molina Valdés ordena, "pueden empezar a colocarle el ciclo". En la mesa del lado sur va a iniciar su trabajo el doctor Enrique Zabalaga Justiniano, junto al joven y promisorio doctor Alfredo Raimann Neumann como ayudante. De anestesista, servía el doctor Mario Torres Kay. En la otra mesa, al costado norte, el doctor Olimpo Molina sonríe amistosamente a su colega diciéndole "te veo animoso". El doctor Jaime Palominos Zúñiga responde "siempre estoy así". El aparato de anestesia apoyado en la mesa es manipulado por una joven y encantadora doctora, Ana María Juricic Villalón. Ambos pacientes duermen bajo anestesia. De pronto, un estampido seco, luego otro y otro. El pabellón se convierte en un infierno de destrucción y muerte y las esquirlas saltan cual bomba de racimo. Eran las 08:55 horas de ese día lunes 6 de mayo de 1963. Una llamarada azul escapó por las ventanas del tercer piso del hospital, hacia la calle Santa Elvira, escuchándose el estampido y visualizándose las llamas hasta 12 cuadras de distancia. Dentro del recinto, cunde el pánico y llanto desconsolado de los más de 100 niños hospitalizados en el Servicio de Cirugía Infantil. El pabellón y parte del tercer piso destrozado y en su interior, 14 personas yacen heridas, algunos ya fallecidos”.
El doctor Alfredo Raimann fue uno de los pocos que pudo sobrevivir. La investigación no fue del todo concluyente, se dijo que pudo haber sido un defecto de la válvula de uno de los balones de ciclopropano que, al entrar en contacto con la electricidad estática, produjo la explosión.
Efectivamente, se trataba de un gas excesivamente inflamable y que en contacto con el aire y oxígeno tenía la capacidad de generar una mezcla explosiva. Si bien sus propiedades anestésicas han sido reconocidas, por su alto costo y, sobre todo su explosividad, su uso es actualmente extraño.
La labor en el San Borja Arriarán
Mucho tiempo pasó desde aquel suceso y, ciertamente, el Hospital vivió más de algún otro evento lamentable, pero nunca de tal magnitud. Y el doctor Barrera estuvo ahí para presenciarlos.
Cómo hace una persona para mantener intacto el amor hacia su profesión, su lugar de trabajo, mantener sus sueños y metas. No es menor trabajar durante 50 años en el mismo lugar y ejercer durante 23 el mismo cargo.
"No creo haya receta, sino una constante búsqueda por sacar adelante la tarea que tiene cada Servicio que, en mi caso, no era menor. De todos modos, uno siempre cree que lo está haciendo bien, la gente avala las decisiones que se van tomando y así es como uno se va quedando. Pero creo que es importante darle cierre a los procesos, es necesario ponerle punto final a las cosas. Yo renuncié cuando ya había cumplido un ciclo, cuando aquellas metas que me propuse en 1990 ya estaban cumplidas. Dejé mi cargo con gran orgullo".
Dentro de su gestión, destaca la reunificación del Servicio de Pediatría en el octavo piso, la integración de la madre en la atención del niño hospitalizado, hecho pionero en Chile; el desarrollo de las especialidades pediátricas; la creación del Sistema de Atención Progresiva, primeros en el país también; la formación de la Unidad de Cuidados Intermedios; y la edición del libro Guías de Práctica Clínica en Pediatría, entre otros.
Luego de tantos logros -y de recordarlos- el nenonatólogo aseguró que el HCSBA tiene sus más profundos respetos, por ser el espacio que le dio conocimiento, que le permitió compartir con los pacientes, que le enseñó a ser perseverante, metódico, estudioso y un médico más humano.
"Elegí la pediatría, porque siempre sentí una vocación muy intensa. Por eso, les planteo a mis alumnos que si están decididos por la profesión médica, puede que les espere un camino difícil, pero que –por lo general- termina siendo muy gratificante".
"Durante un periodo de ocho años salí electo como el mejor docente del Hospital, cosa que me llenó de orgullo. Sin embargo, hoy siento que ese premio no era tan bueno, porque eso puede hacerle daño a uno, hay que ser humilde siempre. La medicina es algo que me ha llenado absolutamente en lo personal, en lo familiar y en lo académico, por lo que creo que fue una sabia decisión".
La evolución de la pediatría en Chile
El año 1833, se creó y puso en marcha la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. En ese momento, y por varias décadas, fue la única del país; gradualmente, al aumentar y desarrollarse la complejidad de la educación superior, pasó a ser Facultad de Medicina.
En esa época a los médicos se les daba, irónicamente, el nombre doctores y la profesión era muy mal mirada por la sociedad, mientras el gobierno y la naciente Universidad hacían esfuerzos por acreditarla. Las décadas siguientes llevarían esos esfuerzos al éxito: el crecimiento de la Escuela y los esfuerzos y aportes de sus directivos y nuevos profesionales se entrelazaron estrechamente con los progresos en la salud de los niños, llevando la medicina a altos niveles de prestigio. La Escuela y después la Facultad fueron la casa natal de la pediatría y de la medicina del adolescente en Chile.
Durante la segunda mitad del siglo XIX, el país tuvo que idear, formular y poner en marcha una política de salud pública. En todo este proceso ayudó la Escuela de Medicina y la Sociedad Médica de Santiago, cuna de muchas otras agrupaciones posteriores, aportando información y argumentos científicos.
La Sociedad Médica tuvo un comportamiento muy generoso con la Pediatría: publicaba los escasos temas de niños en la Revista Médica de Chile, fundada en 1872 y, muchos años después, en 1922, en los inicios de la Sociedad de Pediatría, cuando no había revista especializada, publicó un número especial con artículos sobre niños, facilitaba y arrendaba un sitio para las reuniones y respaldó la iniciación de la primera revista de la especialidad: el primer número de los Archivos Chilenos de Pediatría, aparecidas en 1924, fue la reimpresión del número que la Revista Médica había dedicado a temas de niños.
Por esos años, el principal centro de interés político estuvo enfocado en disminuir la mortalidad infantil, lo que se logró bien avanzado el siglo. La vulnerabilidad que afectaba a los niños era tanto sanitaria, como moral y el alma de los menores era amenazada por la delincuencia infantil, las precarias condiciones de trabajo, el abandono de los padres y el uso inapropiado del tiempo libre, como señala la Biblioteca Nacional de Chile en un análisis sobre la infancia en el siglo XX.
En este contexto, se realizaron varias leyes de protección a la infancia que buscaban controlar la marginalidad, el abandono y la delincuencia, las que fueron promulgadas desde 1912, a las que se les sumaron las leyes laborales de 1924.
En 1970 las políticas de salud estaban orientadas a fortalecer el desarrollo de la medicina pública. En aquel entonces, ese era el principal interés del doctor Barrera. "Mi compromiso iba por ese lado. Lamentablemente, no se logró mucho. En la actualidad, todavía el país no ha podido darle a la gente la calidad en salud que merece".
El docente señaló tres medidas que, a su juicio, podrían subsanar la gran brecha que existe entre salud privada y estatal: decisión de alto nivel político, que entregue los recursos necesarios para que la salud estatal se nivele con la privada; recuperar el compromiso de los equipos de salud con las instituciones públicas; y entregar los recursos indispensables para que esto se transforme en una realidad.
"Chile es uno de los países que menos gasta en salud, pero que tiene excelentes índices de desarrollo", dijo.
La experiencia de tantos años de trabajo da al doctor Barrera una visión panorámica de lo que ha sido el desarrollo de la pediatría en Chile y de cómo, tras superar algunos obstáculos, se deben enfrentar nuevos desafíos.
Para él, es necesario entender los fenómenos que están insertos dentro de un proceso global, considerando siempre lo que está sucediendo con las poblaciones en el mundo. En Chile, por ejemplo, está disminuyendo la natalidad. Eso significa que el número de niños se ha reducido notablemente, ya que, mientras la tasa global de fecundidad era de 3,6 hijos por mujer en 1970, la cifra disminuyó a 2,3 en 2002. Hecho que el doctor deja para la reflexión.
“La foto que compartí con ustedes, la de una madre ciega que acompaña a su hijo hospitalizado, define el trabajo que hemos logrado aquí”, resume el especialista.
Desde los inicios, esta institución ha trabajo en base a convicciones y valores de eficiencia, calidad, confianza, compromiso, participación, trabajo en equipo, respeto, excelencia e innovación para dar solución a los problemas de una comunidad heterogénea.
“El incluir a las madres en el proceso de recuperación, fue un salto cuantitativo. Y la foto de esta madre, que si bien no ve a su hijo, le demuestra un amor incondicional, representa, en parte, nuestro sentir. Acá todos los pacientes son importantes, todas las realidades son distintas, pero buscan lo mismo: recobrar la salud. Por eso, al cierre de esta entrevista, me gustaría recordar las palabras de Antoine de Saint-Exupéry, el autor del hermoso libro El Principito: “lo esencial es invisible a los ojos”.
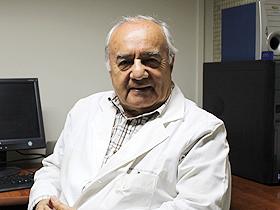
Dr. Francisco Barrera












