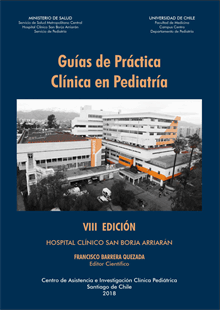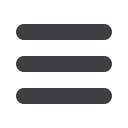
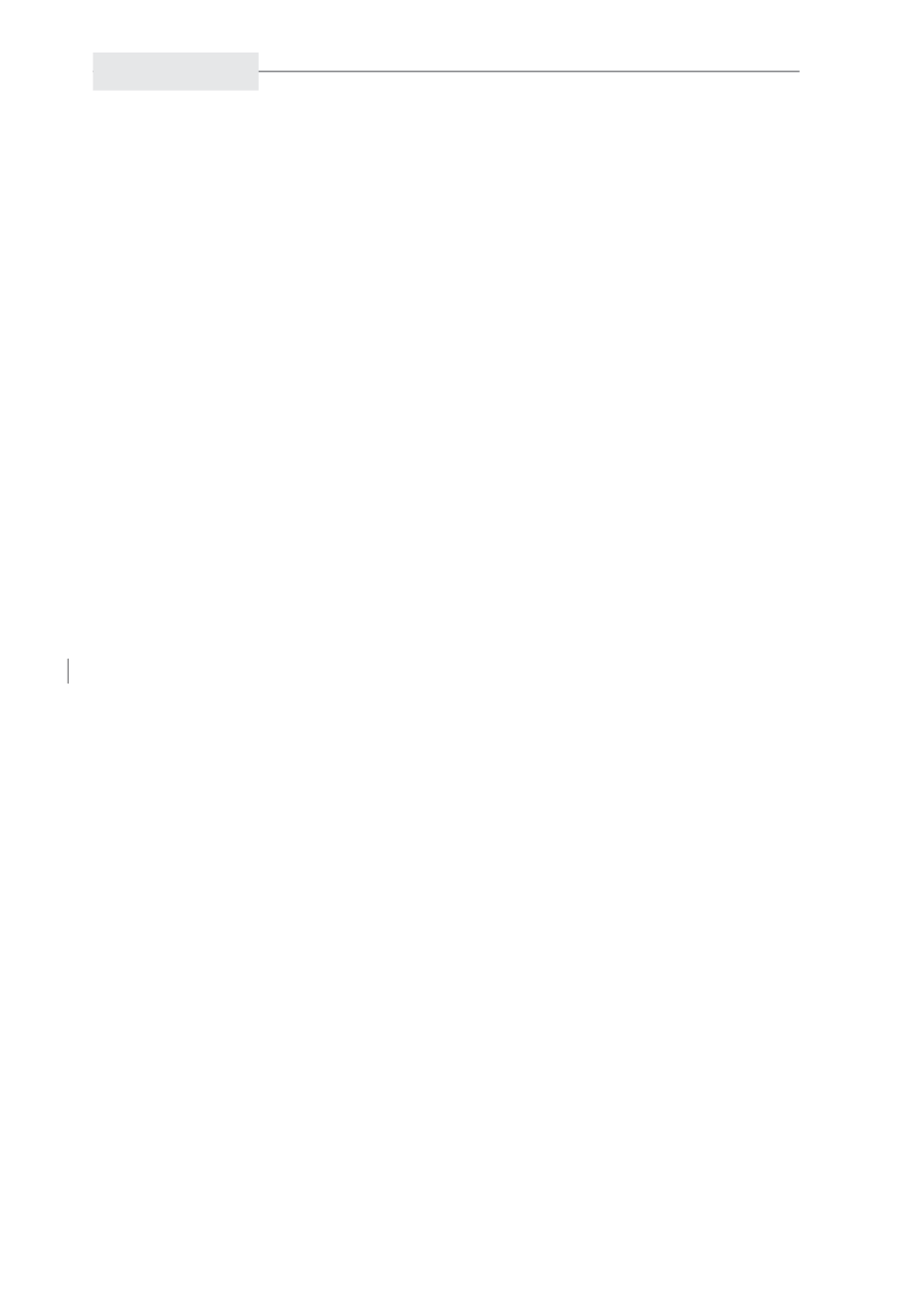
822
Neurorehabilitación infantil
Miguel Díaz M.
CAPÍTULO 20
La neurorehabilitación infantil está indicada en todos aquellos niños con afectación del desa-
rrollo motor, independiente de su causa. Dentro de las más frecuentes se encuentran el retraso
del desarrollo psicomotor (RDSM), parálisis cerebral, enfermedades congénitas, enfermedades
neuromusculares, prematurez, síndromes genéticos, etc.
Las alteraciones de la postura y el movimiento son un factor común en las afectaciones del
sistema nervioso y requieren desde el punto de vista kinésico de un tratamiento que se debe ini-
ciar lo más precozmente según las bases de adaptabilidad, conectividad y plasticidad del sistema
nervioso, abogando a obtener la máxima recuperación funcional que logre mejorar la calidad de
vida del paciente.
La evaluación y el tratamiento en el proceso rehabilitador deben considerarse procesos cíclicos
en los que el terapeuta evalúa constantemente avances, consecución de objetivos y cambios que
surgen como resultado de la progresión natural de la enfermedad. Será este primer proceso, la
evaluación, la que determinará los objetivos a seguir.
Evaluación en neurorehabilitación infantil
Anamnesis
:
Recopilación de los antecedentes pre, peri y posnatales, antecedentes familia-
res, anomalías del desarrollo, desarrollo psicomotor del niño hasta la fecha, adquisición de hitos
motores, relación y manejo padres-hijo, experiencia escolar, etc.
Impresión general:
Observación del paciente desde que ingresa a la sala, nivel de inde-
pendencia para trasladarse, utilización de ayudas técnicas, uso de órtesis, relación con el medio,
métodos de exploración.
Evaluación postural:
En supino, prono, sedente o bípedo acorde a edad motora del niño.
Detectar presencia de deformidades tales como escoliosis, hipercifosis, alteraciones de alineación
de cintura escapular o pélvica, pie equino, pie varo, etc.
Motricidad espontánea:
Evaluar habilidades que presenta el niño, dependiendo de la edad,
para movilizar extremidades y tronco, transferencias de peso, cambios posturales, hitos motores,
capacidad de desplazamiento, reacciones de protección y equilibrio, actividades de juego, tareas
específicas e independencia en actividades de la vida diaria.
Tono muscular:
Evaluar musculatura proximal y distal en forma pasiva dependientes de
velocidad y en movimientos activos con el fin de detectar hipotonías, hipertonías, espasticidad,
distonías, paratonías, etc.
Rangos articulares y musculares:
Evaluar presencia de limitación de rangos de movimien-
tos estructurales, acortamientos musculares, presencia de deformidades o anomalías articulares.
Reflejos:
Evaluar reflejos del desarrollo (primitivos y reacciones posturales). Para los reflejos
primitivos se debe tomar en cuenta persistencia, intensidad, calidad o reaparición; por su parte, en
el caso del lactante se debe evaluar la aparición de reacciones posturales tales como paracaídas,
reacciones posturales de tracción, suspensión ventral, dorsal, vertical, etc.
Evaluación muscular:
Evaluar fuerza en los casos que sea posible tanto de forma pasiva,
contra resistencia, como de forma activa y espontánea durante las actividades que realice el niño,
presencia de sinergias, coordinación y balance.
Sensibilidad:
Tacto, propiocepción; en algunos casos temperatura y dolor.
Coordinación:
Postural, ojo-mano, ojo-pie.