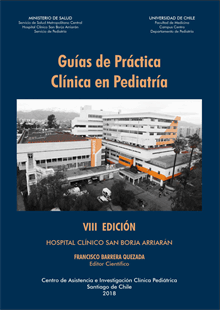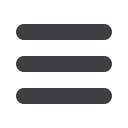
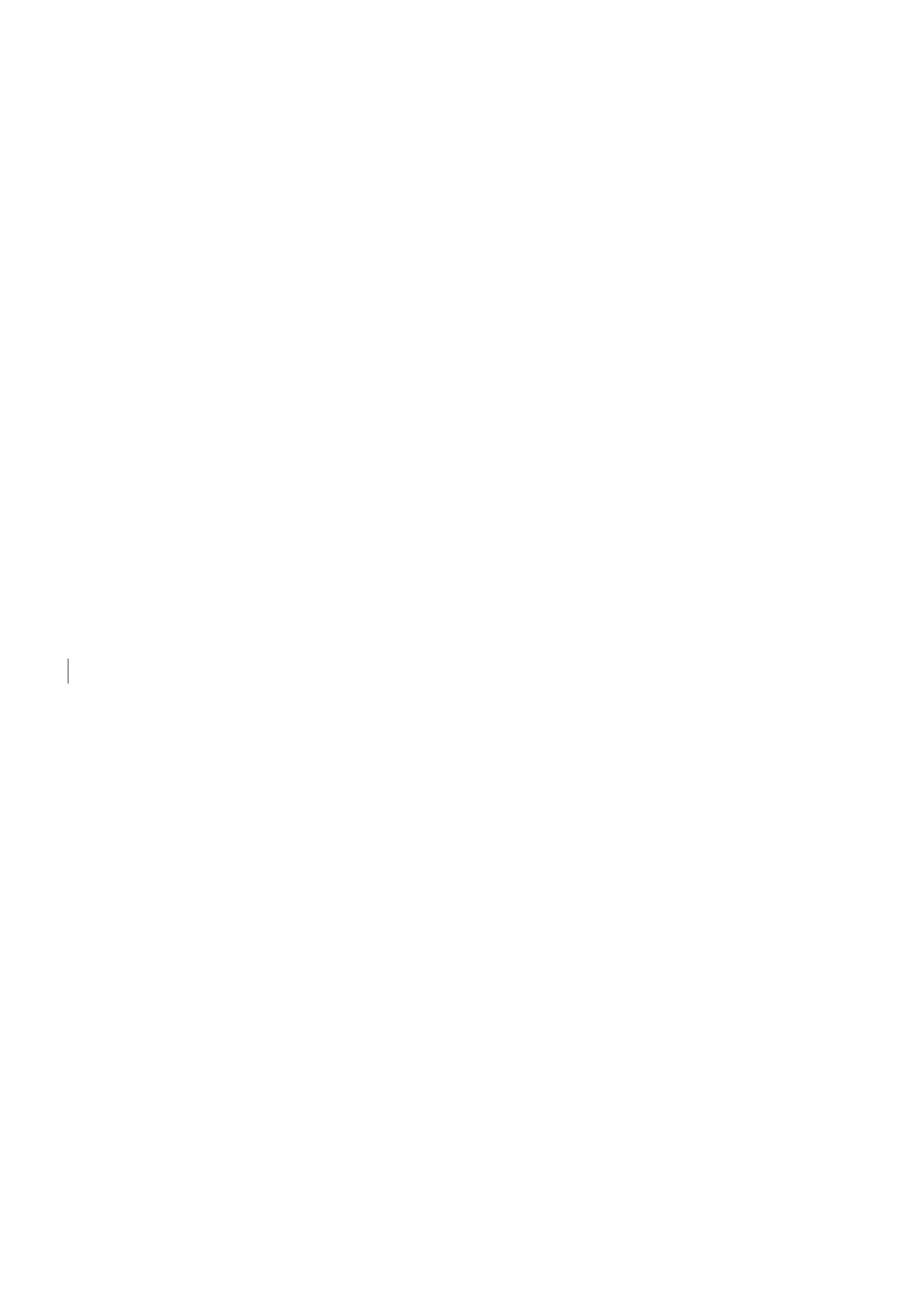
718
3.000 cc/m
2
/día de forma endovenosa, con preparaciones isotónicas libres de potasio, para
lograr una diuresis de al menos 100 cc/m
2
/h. De no lograrse esa meta de diuresis, se puede
adicionar furosemida en dosis de 0,5 a 1 mg/kg/dosis. Hay que tener precaución con el uso
de diurético ya que puede acelerar la precipitación de cristales.
2. Manejo de hiperuricemia:
Actualmente existen 2 medicamentos disponibles para su manejo:
alopurinol y rasburicase. El alopurinol es un inhibidor de la xantino oxidasa, por lo que inhibe
la conversión de hipoxantina a xantina y de xantina a ácido úrico. La excreción renal de xantina
e hipoxantina es 10 veces mayor que la de ácido úrico. Su problema es que no actúa sobre
el ácido úrico ya presente en el torrente sanguíneo, sino que en la formación de “nuevo”
ácido úrico. Por otro lado, la acumulación de xantina en sangre puede producir nefropatía.
Su uso solo se recomienda en pacientes de riesgo bajo o intermedio de desarrollar síndrome
de lisis tumoral, o cuando rasburicase no está disponible. La rasburicase es una urato oxidasa
recombinante que transforma el ácido úrico en alantoína, actuando de esta forma en el ácido
úrico preexistente, logrando disminuir sus niveles plasmáticos rápidamente. La alantoína es
eliminada por el riñón de forma más eficaz que el ácido úrico. Además, a diferencia de la
xantina, no se acumula en el riñón, por lo tanto, no tiene riesgo de producir nefropatía. La
Rasburicase estaría recomendada en aquellos pacientes que debutan con ácido úrico elevado,
o tienen alto riesgo de desarrollar lisis tumoral.
3. Alcalinización de la orina:
Antiguamente se recomendaba, ya que teóricamente aumentaría
la solubilidad del ácido úrico en orina. Evidencia posterior ha sugerido dejar de lado su uso,
ya que podría aumentar el riesgo de precipitación de cristales de fosfato de calcio. Es por esto
que en nuestro centro ya no se utiliza.
4. Manejo de otros trastornos hidroelectrolíticos:
Para prevenir otras complicaciones, principal-
mente arritmias. Es importante señalar que la hipocalcemia asintomática no debe ser tratada,
ya que esto puede aumentar la formación de cristales de fosfato de calcio.
Síndrome de vena cava superior y mediastino superior
Es un conjunto de síntomas secundario a la compresión del drenaje venoso del mediastino
(compresión de vena cava superior). Cuando se asocia a compresión de la tráquea, se le conoce
como síndrome de mediastino superior. Esta patología es secundaria a tumores ubicados en el
mediastino anterior, siendo los principales en pediatría el linfoma no hodgkin, de hodgkin y leu-
cemia lifoblástica aguda T. Otros tumores que pueden causar este síntoma son: neuroblastoma,
tumor de células germinales y sarcomas. Su incidencia en pediatría es de 12% en los tumores
malignos del mediastino.
La compresión de la vena cava superior lleva a dilatación de las venas proximales a la obstruc-
ción y aparición de circulación colateral. Otros síntomas presentes en este síndrome son: edema
facial y cervical, plétora, tos, disnea, estridor, dolor torácico y cefalea. Además, puede asociarse a
derrame pericárdico y pleural. Esta entidad puede ser una urgencia médica, ya que puede producir
insuficiencia cardíaca y respiratoria.
El manejo del paciente con síndrome de vena cava superior consiste en medidas generales
como aporte de oxígeno complementario, reposo a 45°, adecuada hidratación y manejo hidroelec-
trolítico. Cuando se presenta insuficiencia cardíaca o respiratoria que pone en riesgo la vida al
paciente, se debe actuar de forma inmediata, sin retrasar el inicio de tratamiento a pesar de no
tener un diagnóstico etiológico. Se recomienda en estos casos iniciar tratamiento empírico con
corticoides sistémicos s (prednisona a 60 mg/m
2
/día en tres tomas) y/o radioterapia mediastinal,
con el objetivo de disminuir el tamaño tumoral y mitigar los síntomas.
Síndrome de compresión medular
La compresión medular es una urgencia oncológica ya que su diagnóstico y tratamiento
oportuno puede evitar o disminuir el daño neurológico severo e irreversible. Se estima que la
incidencia en niños oncológicos es entre 5 y 25%. El síndrome de compresión medular se pre-